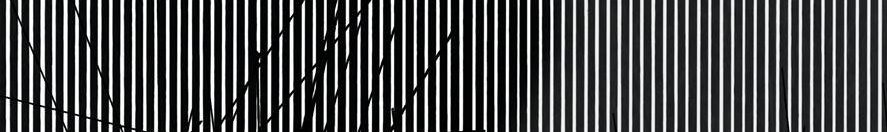DESDE EL DÍA "D" HASTA EL PRESENTE
Luis Velásquez
Hace 80 años, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, abriendo un frente crucial en la liberación de Europa del nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, mientras los líderes mundiales rinden homenaje a los sacrificios de la “Generación G”, las crecientes tensiones geopolíticas ponen a prueba las lecciones aprendidas del mayor conflicto de la historia mundial.
El Día D marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi durante la Segunda Guerra Mundial, un proceso que cobró un enorme costo en vidas, y destrucción material. En la región de Normandía, por ejemplo, hay 27 cementerios de guerra que contienen los restos de cientos de miles de personas fallecidas durante aquellos días. La Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth estima que participaron 156,000 soldados en el Día D, las bajas incluyeron 1,760 británicos, 370 canadienses y 2,500 estadounidenses. Además, la comisión estima que al menos 6,000 tropas del ejército nazi murieron ese día.
Por definición, toda guerra es injusta; sin embargo, los análisis posteriores al conflicto deben centrarse en el propósito de tal sacrificio y el legado que dejó. Esa sangre derramada no fue en vano, pues contribuyó a la victoria que trajo consigo el fortalecimiento de la democracia como sistema de gobierno. Creo que, si bien vivimos en un mundo gobernado por un caos controlado, ciertos aspectos están bajo control.
El período de posguerra estuvo marcado por el declive de los imperios coloniales europeos y el surgimiento de dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS). Al finalizar la guerra no hubo una paz verdadera, el nuevo panorama político internacional se configuró mediante conferencias como Teherán (1943), Yalta y Potsdam (1945), pero las tensiones entre Estados Unidos y la URSS continuaron y dieron paso a la Guerra Fría y a una carrera armamentística nuclear.
Una de las consecuencias más significativas de la guerra fue la caída de los regímenes totalitarios, la persecución de colaboradores y la reconstrucción de Alemania, Italia y Japón. Estados Unidos emergió como la principal potencia beneficiada gracias a su infraestructura económica intacta y su dominio en el mercado mundial.
Para sustentar la nueva arquitectura política, se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Bretton Woods (1944), además del Plan Marshall para la reconstrucción europea y la ocupación directa de Japón. Se establecieron tribunales internacionales en Núremberg y Tokio para juzgar a los líderes nazis y japoneses como criminales de guerra, y se fundó la Organización de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Las tensiones entre Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría dividieron al mundo en dos bloques: el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista por la URSS, configurando el orden mundial vigente.
El desembarco de Normandía no solo cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejó una profunda huella en la conciencia colectiva, simbolizada por la lucha en favor de la libertad y la dignidad humana. A 80 años de aquel evento, el mundo sigue enfrentando desafíos geopolíticos, recordándonos las sombras del pasado en conflictos como la invasión rusa a Ucrania y las tensiones en Asia.
Si bien las ambiciones territoriales de Alemania nazi, Italia fascista y el Japón Imperial convirtieron a Europa y Asia en campos de batalla, hoy en día las principales tensiones geopolíticas continúan concentrándose en esas mismas regiones, testigos de antiguas atrocidades de guerras.
En Europa, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 marcó un punto de inflexión en la seguridad del continente. La mayor ofensiva militar en suelo europeo desde 1945 ha causado devastación y pérdidas humanas a una escala que se pensaba superada. En Asia, la creciente insistencia de China en disputas territoriales en el Mar de China Meridional y las tensiones en torno al estatus de Taiwán han exacerbado los temores de un posible conflicto mayor que podría involucrar a las principales potencias mundiales.
En Medio Oriente, los conflictos persistentes en Gaza, Siria y Yemen, junto con las tensiones en torno al programa nuclear de Irán, han mantenido a la región como un foco de inestabilidad geopolítica. Incluso el espectro de una nueva carrera armamentista nuclear más sofisticada, que podría terminar con el mundo de manera más rápida, esto último ya denunciado por el secretario general de la ONU, empañando el panorama de seguridad global.
Muchos analistas y expertos en seguridad advierten que las tensiones entre Occidente y las alianzas rivales encabezadas por Rusia y China, amenazan con sumergir al mundo en una nueva era de confrontación geopolítica de grandes consecuencias. A este respecto el periodista del New York Times, David Sanger, especialista en política exterior, seguridad nacional, armas de destrucción masiva y ciberseguridad, en su último libro «New Cold War» señala: «China y Rusia están desafiando el orden internacional basado en reglas que Estados Unidos y sus aliados han liderado desde el final de la Segunda Guerra Mundial». Esta batalla actual incluye componentes tecnológicos y económicos además de militares.
Los horrores de esa guerra aún están presentes en la memoria colectiva, pero el mundo devastado, que fue reconstruido, aún se enfrenta a grandes conflictos entre países que antes parecían improbables. Se asumió que las instituciones internacionales creadas en el período de posguerra eran suficientes para asegurar y consolidar la paz y la cooperación, pero no fue así. Estas instituciones se han desgastado al no avanzar al mismo ritmo que los países, acercando de repente el pasado e incertidumbre al futuro.
Un ejemplo de esto es el desuso del derecho internacional por parte de las grandes potencias y la falta de canales diplomáticos efectivos, lo que ha llevado a la ruptura de las reglas básicas. Parece que las vías diplomáticas están agotadas y que la sociedad actual tiende a buscar justicia a través de la guerra, dificultando aún más la construcción de la paz.
Pero, cómo poder entender el panorama internacional cuando en febrero de 2022 despertamos con la trágica noticia de que un miembro del órgano principal de la ONU, Rusia, había invadido a otro país miembro de la misma organización. Lo peor de esta situación es que el agresor es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y en el momento de esta violación de la Carta de la ONU, el embajador de Rusia presidía el consejo y con toda seguridad estaba al tanto de la decisión tomada por el presidente Putin.
Es importante recordar que la función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) es mantener la paz y la seguridad internacionales, y la Carta de la ONU establece la prohibición del uso de la fuerza para cambiar las fronteras internacionales.
Las disputas territoriales en regiones clave como el Indo-Pacífico también evocan ecos sombríos de las divisiones que condujeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El océano Índico alberga algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo y conecta estas economías tanto con el océano Atlántico como con la región Asia-Pacífico, convirtiendo al Indo-Pacífico en una región de enorme importancia geoestratégica. Un reciente informe del Think Tank del Parlamento Europeo, que analiza las perspectivas de los principales actores (China, India, Estados Unidos y la Unión Europea), en esa zona, subraya que China ha aumentado su presencia marítima y sus ambiciones en la región a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, adquiriendo puertos estratégicos que podría utilizar como bases navales. Taiwán es otra pieza significativa en la rivalidad más amplia entre Estados Unidos y China.
Si hay una lección que aprender del conflicto en Ucrania es que podría sentar las bases para una crisis futura relacionada con Taiwán. La rivalidad estratégica y las posturas militares tanto de Estados Unidos como de China podrían abrir la puerta a un conflicto entre ambas naciones. Sin embargo, a diferencia del escenario de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día el mundo está más interconectado a través de la globalización económica y los avances tecnológicos.
Es importante destacar que el mundo también enfrenta otras amenazas globales como el cambio climático, las pandemias y la creciente desigualdad económica, desafíos que trascienden las fronteras nacionales y requieren una cooperación multinacional sin precedentes, en contraposición a un mundo dividido en bloques de poder hostiles.
Ciertamente, estamos en un momento de transición, con un viejo orden que no termina de morir y uno nuevo que no termina de nacer. La pregunta fundamental es: ¿qué tanto hemos aprendido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en defensa de la libertad y la democracia?
La guerra de agresión llevada a cabo por Vladimir Putin en Ucrania parece revivir los meses previos al estallido de la última conflagración mundial. Los años previos a la Segunda Guerra Mundial estuvieron plagados de nacionalismo, xenofobia, racismo y deseos belicistas de distintos países por dominar militarmente a sus vecinos.
Putin, un autócrata, que claramente desea reconstruir el poderío de la antigua Unión Soviética, desde su ascenso al poder ha utilizado la fuerza contra varias exrepúblicas soviéticas y en 2014 anexó la península de Crimea, que pertenece a Ucrania, para luego invadirla con la intención de someterla.
Como dijo el filósofo George Santayana, «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Esta frase está inmortalizada a la entrada del campo de exterminio nazi de Auschwitz.
20/06/2024:
https://americanuestra.com/desde-el-dia-d-hasta-el-presente/
Gráfica: https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Normand%C3%ADa